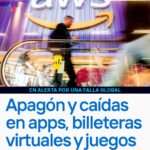Estamos ante uno de los grandes debuts del año: Demian, del artista madrileño Teo Planell. Un joven músico que entiende su primer disco como un proceso de crecimiento en sí mismo.
Y no es para menos: su álbum debut ha tardado cuatro años en escribirse y él apenas acaba de cumplir veintiuno. Un viaje que transita desde la curiosidad adolescente hasta la conciencia de quién es y qué quiere contar. Este trabajo es el resultado de esa búsqueda, de esa mezcla entre ingenuidad y experiencia que define los primeros pasos de cualquier artista.
Planell conoce bien los entresijos de un oficio que ha visto desde dentro desde niño, y eso se nota tanto en la claridad con la que aborda cada canción como en la forma en que responde a esta entrevista. No busca sonar al pasado ni anticipar el futuro: busca ser honesto. En sus temas hay ecos de muchas épocas, pero también una voluntad clara de escribir canciones que pertenezcan a 2025.
Demian (título derivado de la obra de Hermann Hesse) es al mismo tiempo declaración y espejo: el inicio de una madurez artística precoz, de una mirada que se atreve a cuestionar la idea misma de éxito y autenticidad. Y además, lo consigue con buenas canciones, que al final es de lo que va todo esto. Aunque, a veces, parezca que se nos olvide.
“Hay que entender que los artistas, por lo general, no vamos a triunfar. Quizás unos pocos tengan suficiente suerte y las cosas encajen para ser reconocidos durante un tiempo, en determinados momentos de su vida. Pero eso es lo excepcional, no la norma”.
Es todo un placer hablar contigo Teo. Lo primero de todo, enhorabuena por tu álbum debut. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te está tratando el día?
Bien. Estoy en plena temporada de promoción y, la verdad, es un poco abrumador. esta parte de tener que hablar de lo que haces, de explicarlo, incluso cuando a veces ni tú mismo sabes muy bien por qué lo hiciste así. Las entrevistas seguidas en un mismo día me cuestan un poco; soy una persona algo frágil en ese sentido, me saturan. Pero al mismo tiempo estoy muy contento: todo esto es un regalo. Poder hablar con la gente de un disco en el que llevo trabajando cuatro años es un privilegio enorme. Así que sí, estoy feliz, aunque también un poco cansado y abrumado.
” data-cs-src=”https://www.youtube.com/embed/_m3YjaKWXJs?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen>
En los últimos años parece estar formándose en Madrid una nueva generación de artistas con un lenguaje propio, estoy pensando en músicos como PabloPablo o Roy Borland, que se mueve entre lo folk, lo minimalista y lo lo-fi. Da la sensación de que hay un diálogo entre todas esas propuestas, una especie de movimiento compartido. ¿Tú te sientes parte de esa corriente?
Totalmente. Ya solo por el hecho de que estamos sacando música al mismo tiempo, es inevitable que nos influyamos unos a otros. Aunque el disco de Rusowsky no tenga nada que ver con el de Roy Borland, o el mío se acerque más al de PabloPablo, todos compartimos algo en común: un contexto, una generación. Diría que giramos alrededor de un núcleo compartido, que podría ser ese Madrid de 2025, el Madrid post-Covid. No somos una comunidad organizada, pero sí hay una conexión entre nosotros, incluso una amistad. Y dentro de eso, claro que me siento parte, aunque con un sonido propio.
El Covid nos separó tanto que en cuanto nos pudimos volver a juntar, nos juntamos con mucha más fuerza. Creo que el ser humano vive por y para la comunidad. Creo que ese es el sentido de relacionarnos. Y creo que, de hecho, en España se había perdido un poco eso a nivel musical. Había habido grandes artistas que podían despuntar más en sus burbujas más individuales, incluso compartiendo quizás un género, pero no una comunidad.
¿Cómo estás viviendo la salida del disco desde un punto de vista emocional?
Tengo que gestionar todo con cuidado porque es un momento muy frágil: sacar algo en lo que trabajé tantos años implica millones de sentimientos distintos. Hay que identificar cada uno y manejarlos en conjunto para no perder el equilibrio, para no dejar de prestar atención a otras cosas, para no desbordarme.
Este es un disco que llevo haciendo cuatro años, en este tiempo da para muchas cosas, da tiempo a quitar canciones, poner nuevas canciones, da tiempo a hacer parones y reanudar el proceso. Y entonces queda un disco con el que uno inevitablemente acaba contento porque después de tanto tiempo uno tiene ese poder de depuración, pero a la vez también es un disco que ahora, claramente, no representa al cien por cien la persona que soy. Lo empecé con 17 años, hay partes de mí que están en el disco que ya no existen. Entonces, a la vez estamos muy contentos de que por fin salga, de quitarlo de encima, pasarlo de mi privacidad al mundo.
En ese sentido, creía que ya me sentía más desapegado del disco desde un punto de vista sano. Pero claro, con ese desapego también hay que tener cuidado porque no es del todo real; realmente estoy sacando algo que llevo cuatro putos años haciendo sin parar y que tenía asumido que nunca iba a salir.
¿Y cómo conviven esa felicidad, ese desapego, el miedo y la autocrítica?
Emocional y psicológicamente hay como una especie de soltar algo que da miedo. Entonces, cómo gestionar ese miedo a la vez que ese desapego, a la vez que esa felicidad, a la vez que ese orgullo, a la vez que esa autocrítica… porque claramente hay muchas cosas del disco que ahora haría diferente, que no solo no me identifican tanto, sino que creo que haría mejor. Y eso es sano: ver cosas que no te gustan tanto de tu trabajo te permite hacer siempre cosas mejores en el futuro. Es un cúmulo de emociones que tengo que estar muy atento a cada una de ellas para poder estar tranquilo, estar bien, estar feliz, estar sano y poder mirar con lucidez a lo siguiente.
Además, influenciado por una época de hiperestimulación acrecentada por las redes sociales, donde todos buscamos, en mayor o menor medida validación.
Entre estas emociones, los miedos y las neurosis que puede despertar un disco son enormes. Lo hablé con mi psicólogo y me di cuenta de que algunos miedos se salen totalmente de la realidad; están en un plano casi de fantasía. Sacar un disco en el que he estado trabajando tanto es un latigazo de mil millones de emociones. Hay miedo, hay cosas rarísimas… es un punto muy extraño, hay un chute de energía y adrenalina, pero poco tiene que ver con la paz que conlleva la verdadera felicidad.
” data-cs-src=”https://www.youtube.com/embed/8w3Dj5pDHYo?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen>
¿Cómo ves ese proceso evolutivo en tu música?
AL final el disco habla de crecer, de descubrir un nuevo mundo adulto. Me parece bonito que haya canciones con las que ahora no me siento tan identificado: refleja forma y fondo unidos. La primera mitad del disco la siento más alejada de mí, y la última mucho más cercana. Es, en sí mismo, la naturaleza de un viaje. Y eso es algo que me gusta: esas canciones con las que me siento menos identificado son necesarias para mostrar que he ido creciendo mientras lo hacía.
¿Cómo organizaste el listado de canciones dentro del disco?
En general, no estrictamente, las que están al principio son las más antiguas y las que están al final, las más nuevas. Tengo un par de excepciones, pero en líneas generales funciona así. Además, las canciones están muy unidas entre ellas: cuando termina una, no hay silencio, sino que los arreglos conectan con la siguiente. Siento que cada parte del disco funciona como episodios de un mismo viaje, de un mismo camino.
Es como si entraras en una habitación, la observaras, salieras y llegaras a un paraje; y ese mismo paraje luego se convierte en un puente hacia otra experiencia. Todo forma parte de un mismo camino, por eso quise unirlas y mantener ese orden. Realmente hay mucha cronología en cómo están organizadas.
La primera canción tiene un punto de vista muy seguro, casi chulesco, como si lo supiera todo; es una canción que voy de “guay”, diría yo. Y la última, en cambio, transmite que realmente no sé nada y que el mundo se abre ante mí. Es como romper un cascarón, dejar atrás ese mundo de seguridad y leyes asentadas, y acabar el viaje dándote cuenta de que en realidad apenas está empezando.
” data-cs-src=”https://www.youtube.com/embed/gKKJchBJUdg?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen>
En 2024 publicaste el EP Aún no existía Beatrice. ¿Por qué decidiste dejar fuera esas canciones del disco? ¿Sentías que no encajaban dentro del concepto general o del sonido que querías desarrollar?
Sí, así es. Ese EP se hizo durante el tercer año de trabajo del disco. Si el disco lleva cuatro años, el EP ya tiene detrás tres años de escuchar en bucle demos que van a salir este viernes.
El EP no podía meterse en el disco porque, cuando empecé a hacerlo, me di cuenta de que necesitaba un proceso mucho más puro, grabar las canciones solo con la guitarra, sin toda la construcción y los arreglos del disco. Se necesitaba hacer este EP como una especie de terapia después de tantos años trabajando en un proceso larguísimo y muy currado, con canciones mucho más “vestidas”, y en el que estaba como desahogándome.
Algunas canciones del disco necesitaban ese proceso largo y complejo, y eso es maravilloso. Pero también yo necesitaba hacer canciones más pequeñas, darme cuenta de que el poder de mis canciones está sobre todo en la composición: en poder defender la letra, la guitarra y la melodía.
Fue muy bonito entender desde el principio que había varias canciones que podían formar parte de un EP mucho más pequeño, más cantautor, como se suele entender. Me gustó identificar eso, crear una célula aparte dentro de todo el proceso de Demian. Y aun así, aunque sean proyectos distintos, tienen mucho que ver entre sí.
Sí, es interesante, porque es como un proceso de: ‘Vamos a dejar esto en la nevera, porque no está quedando como me gustaría. Vamos a sacar esto, a descongestionarnos un poco del desarrollo y a empezar a desarrollar el concepto desde otro ángulo’.
Me parece súper interesante, porque para la gente que sabe que un proyecto puede ser tan largo, siempre viene bien tener un momento de descanso, de reconectar con la creatividad desde un sitio más desinteresado, más ligero y suave. Es un proceso de equilibrio: darse cuenta de que hay que dejar ir ciertas cosas y aprender de los errores y de lo que se publica. No se trata de ser perfeccionista, porque el mayor aprendizaje muchas veces no viene del proceso creativo en sí, sino de lo que ocurre después de publicarlo.
Al mismo tiempo, también hay que ser consciente de que no todo debe salir siempre. Hay que respetar un proceso introspectivo, contemplativo, un espacio propio con la obra y con la intimidad. Sobre todo en un contexto como el actual, donde estamos súper sobreestimulados y todo el mundo saca temas constantemente. Ahora la gente muchas veces deja de concebir la música como un proceso artístico y de expresión, y lo ve más como lanzamientos, como una máquina que no para.
Una de las canciones que más me ha gustado es “El mundo delante de ti”. En la construcción sonora me recuerda un poco a “Bien :(” de C. Tangana y Rusowsky. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema?
Curioso, jamás lo habría pensado. A mí realmente no me recuerda a ese EP, pero me parece maravilloso que te remita a ello, porque creo que eso es lo bonito de escuchar música, que cada uno se lo lleva a su mundo, y eso es súper guay.
Pero realmente era justo una canción en la que yo quería hacer una cosa más Beatles, realmente. Como más antigua, quizás más… con una fórmula más clásica, más universal y musical, sobre todo.
” data-cs-src=”https://www.youtube.com/embed/Tg5jMI1nS94?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen>
Además, es un tema en el que colaboras con Tristán de Rusia IDK. Si antes hablábamos de las conexiones…
Sí, justo lo que comentábamos antes. Tristán está en un punto muy parecido de su carrera. Ahora va a sacar un disco con Rusia IKD, y ellos tienen un sonido muy reconocible, que todos podemos identificar con lo que han hecho en los últimos años. Pero Tristán, de repente, ha decidido hacer algo un poco diferente, y creo que eso es muy bonito, porque habla de la sed de un artista por explorar, por expresarse, sin pensar tanto en cómo va a ser recibido, sino en abrir fronteras dentro de uno mismo e ir encontrándose a cada paso.
Tristán se sintió muy identificado con el sonido de esta canción, con su composición, y me propuso participar. Me dijo algo así como: ‘Oye, creo que podría cantar unas cosas en esa parte que tienes vacía’. Y me pareció perfecto. Le tengo muchísimo cariño, Tristán es de mis mejores amigos, así que fue súper bonito ver esas ganas suyas de meterse en la canción, y mis ganas de que se metiera.
Otra de las canciones que más me han llamado la atención es “Me vas a matar”, ¿Qué nos puedes contar acerca de este tema?
“Me vas a matar” es, de hecho, una canción bastante antigua. Diría que de principios de 2022. Nació de una estructura armónica muy simple. Cualquiera que sepa un poco de música o armonía se dará cuenta al escucharla de que se mueve en grados muy básicos: un I-IV constante, un do mayor y un fa mayor. Es un orden armónico muy evocador; si se usa bien, puede ser muy efectivo emocionalmente, aunque también puede resultar algo fácil si se abusa de él. Pero esos dos grados, el I y el IV, tienen algo muy emocional.
Entonces, estaba tocando esos acordes y me di cuenta de que quería vestir la canción de una forma un poco cinematográfica: con baterías con reverb, una atmósfera amplia, casi etérea. De pronto, junto a un amigo, Roy, empezamos a improvisar melodías, ideas… y lo primero que surgió fue el bésame otra vez. Ahí entró el inicio de la canción: bésame otra vez… y luego ya no volveré…
En ese momento noté que faltaba una introducción, algo que preparara esa frase, y así nació el me vas a matar. Y pensé: ‘¡hostia!, ya está, aquí hay una historia’. El bésame otra vez y el me vas a matar formaban una especie de contradicción entre el deseo y la despedida, entre un apego feroz y un adiós doloroso, casi sangrante. Para mí, es la canción más moderna de las viejas, o la más vieja de la nueva etapa.
¿Cómo es tu proceso de composición de manera general? ¿Vas jugando con las ideas, tarareando hasta que sale algo?
En la etapa más antigua del disco, empecé haciendo música directamente en instrumentos. Cogía una guitarra o un piano para probar ideas, incluso antes de saber que iba a sacar algo. Tenía 12 o 13 años. Hacía música sin pensar que podría ser algo importante en mi vida. Cuando comencé a hacer música con Roi, a los 16 años, empecé a explorar más, componiendo canciones en inglés y probando diferentes ideas; una etapa de pura exploración musical, siempre con instrumentos.
Con el tiempo, y viendo cómo mis amigos abordaban la música, descubrí otro enfoque: primero crear los instrumentales y luego usar interfaces digitales para desarrollar las ideas. Hubo un periodo en el que estuve mucho más en contacto con lo digital.
En la segunda mitad del disco, vuelvo a quien era hace siete años, pero con la perspectiva y el criterio actuales. Las canciones más digitales y llenas se mantienen en el disco, pero también sigo creando temas nuevos más centrados en guitarra o piano, como “El mundo delante de ti”, “La espiral” o “Sinclair”, que aunque utiliza un sintetizador, lo compuse tocándolo al mismo tiempo. Así, en el disco conviven ambas metodologías: canciones más digitales y otras más instrumentales.
” data-cs-src=”https://www.youtube.com/embed/dHv2TUtBx_M?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen>
Uno de los grandes problemas que tienen muchos jóvenes que quieren dedicarse a la música es la falta de comprensión familiar. Si no hay un apoyo temprano, cuando uno tiene 13 o 14 años, es difícil que la música se entienda como una vocación profesional y no solo como un hobby. En tu caso, tus padres estaban muy conectados al mundo cultural. ¿Cómo fue tu acercamiento a la música?
Yo no estaría donde estoy si mis padres no hubiesen confiado tanto en mí, si no me hubiesen criado directamente en el arte. Soy un privilegiado por el entorno del que vengo, no económicamente, pero sí artísticamente, porque mis padres pertenecen por completo al mundo de la televisión y el cine. Pero no al lado de la gente con dinero, sino al de quienes entienden el oficio desde la precariedad, desde ese lugar donde se mueven la mayoría de los artistas: los que están de alquiler, los que dan clases para poder sostenerse.
Hay tanto pasta dentro del oficio artístico que desde fuera se malinterpreta. Mucha gente cree que los artistas viven de subvenciones o de una especie de vida bohemia idealizada, cuando en realidad lo normal es enfrentarse a algo mucho más amargo: darte cuenta de que lo único que sabes hacer en la vida, y lo que necesitas hacer para expresarte y ser feliz, es algo que, de por sí, no da dinero. Esa es la norma.
Y claro, cuando te das de bruces contra esa pared, es durísimo. Es una condena. Piensas: ‘Vale, esto no da dinero, y la mayoría de la gente no vive de ello… pero tampoco puedo dejar de hacerlo’. Porque es expresión, es conexión conmigo mismo. Necesito escribir este guion, componer esta canción o actuar de cierta manera para sentirme vivo. Y una vez abres esta puerta artística, entiendes que probablemente vas a tener una vida complicada.
Por eso digo que he tenido el mayor privilegio del mundo al crecer entre paredes llenas de libros, música y cine, con unos padres que entendían perfectamente la condena que me esperaba, la misma que ellos habían vivido.
Todo el apoyo que sus propios padres no les dieron, ellos quisieron dármelo a mí. Me criaron sabiendo que apuntaba a ser artista desde muy pequeño, y quisieron ofrecerme un espacio de protección, de amor, de cultura, de consciencia y de autoconocimiento. Estoy convencido de que fue esa libertad, ese acceso a los instrumentos, esa atención a mis inquietudes infantiles, lo que me hizo empezar a confiar en que esto podría funcionar.
¿Crees que el sistema mediático ha distorsionado la idea de éxito hasta el punto de que dedicarse al arte parece válido solo si hay rentabilidad o fama de por medio?
Hubo cierta polémica el año pasado porque vieron a un exintegrante de OT 2023 trabajando en un bar, creo que en hostelería, y mucha gente lo tomó como algo negativo. En plan: ‘Mira, para lo que ha quedado’. Como si eso fuera un fracaso. Pero ahí está el error: entender eso como un fracaso y no como algo completamente normal cuando te dedicas al arte.
Porque cuando entras en Operación Triunfo, ya hay una especie de mentira de base. Te hacen creer que vas a cumplir grandes sueños, que vas a ser enorme. Pero Operación Triunfo no es Operación Arte, es Operación el Triunfo. El nombre lo dice todo. Lo primero, hay que entender que los artistas, por lo general, no vamos a triunfar. Quizás unos pocos tengan suficiente suerte y las cosas encajen para ser reconocidos durante un tiempo, en determinados momentos de su vida. Pero eso es lo excepcional, no la norma.
Así que si una persona está un año en OT y dos años después trabaja en hostelería, eso no es un fracaso: es lo más normal del mundo. Hay que entender el arte como algo vocacional, algo en lo que uno se vuelca, que intenta convertir en un trabajo, que busca espacios para desarrollarse… pero el arte, el arte verdadero, por naturaleza está muy alejado del capitalismo. Luego sí, puede integrarse en él; puede haber artistas con más o menos suerte, con más o menos visibilidad. Pero uno es artista porque no puede no serlo. No por la fama, el éxito, porque vaya a vivir de ello, ni porque le vaya a ir genial, ni porque vaya a llenar estadios cinco noches seguidas. Uno es artista porque no tiene alternativa: porque necesita crear.
Yo tengo muy claro que necesito hacer lo que hago. Y lo hago siendo consciente, a la vez, del privilegio que tengo en mi presente y del peligro, de la inestabilidad constante que acompaña al futuro de quien elige vivir del arte.
Escucha ‘Damien’ de Teo Planell
Foto Teo Planell: Víctor Terrazas